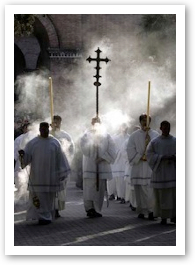
El canon 919 del Código de Derecho Canónico dice: «El que va a recibir la Santísima Eucaristía debe abstenerse de cualquier alimento o bebida, a excepción del agua y las medicinas, por lo menos durante el período de una hora antes de la Santa Comunión.» En realidad, esta norma no hace más que reflejar una antigua tradición en nuestra Iglesia, que tiene incluso sus raíces en el judaísmo. En los Hechos de los Apóstoles (13:2), encontramos pruebas del ayuno relacionado con la liturgia. Una práctica más normativa de ayuno antes de recibir la sagrada comunión aparece en toda la Iglesia después de la legalización del cristianismo en el año 313 d.C. San Agustín dio fe de esta práctica en sus propios escritos.
Sin embargo, los requisitos específicos del ayuno han cambiado con el tiempo. Antes de 1964, el ayuno eucarístico comenzaba a medianoche. El 21 de noviembre de 1964, el Papa Pablo VI redujo el ayuno a un período de una hora.
Esta regla tiene dos excepciones: En primer lugar, si un sacerdote celebra más de una misa en el mismo día, como ocurre a menudo los domingos, sólo está obligado al ayuno de una hora antes de la primera misa. El sacerdote puede comer y beber algo para mantener sus fuerzas entre las misas, aunque no se produzca un ayuno de una hora completa antes de la siguiente recepción de la sagrada comunión.
En segundo lugar, las personas mayores (de al menos 60 años) o enfermas, así como sus cuidadores, pueden recibir la Comunión aunque no se haya cumplido una hora completa de ayuno. Por ejemplo, las personas que están en el hospital no controlan su propio horario y pueden estar comiendo o acabar de comer cuando les visita el sacerdote o el ministro de la Eucaristía. Por lo tanto, el período de ayuno antes de recibir la sagrada Comunión se reduce a «aproximadamente un cuarto de hora» para los enfermos en casa o en un centro médico, los ancianos confinados en casa o en una residencia de ancianos, y los que cuidan de estas personas y que no pueden observar convenientemente el ayuno (Immensae Caritatis, 1973).
Sólo como recordatorio, durante la Cuaresma estamos llamados a abstenernos de carne los viernes, como recuerdo de que nuestro Señor ofreció su cuerpo como sacrificio de carne por nuestros pecados. También nos abstenemos de carne y ayunamos el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. En este caso, el ayuno consiste en hacer una sola comida completa al día, que es suficiente para mantener las fuerzas. Se permiten otras dos comidas sin carne, pero deben ser ligeras y pentitenciales. Todos los mayores de 14 años están obligados a la ley de la abstinencia, y todos los que tienen 18 años pero no 60 están obligados a la ley del ayuno. Por supuesto, uno debe tener en cuenta su propia condición física. Estos sacrificios físicos nos ayudan a ser espiritualmente conscientes de que Nuestro Señor sufrió y murió por nuestros pecados.
Además, debemos recordar que todos los viernes del año fuera de la Cuaresma siguen siendo un día de penitencia. Aunque cada individuo puede sustituir la tradicional abstinencia de carne por otra práctica de abnegación o penitencia personal, cada persona debe esforzarse por hacer alguna penitencia para expiar el pecado. (Cf. Código de Derecho Canónico, nº 1251).
El punto más importante de esta cuestión se refiere a por qué debemos ayunar. San Pablo nos recuerda: «Llevamos continuamente en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que en nuestro cuerpo se manifieste también la vida de Jesús» (2 Cor 4,10). También nosotros estamos encargados de convertir toda nuestra vida en cuerpo y alma al Señor. Este proceso de conversión implica hacer penitencia, incluyendo la mortificación corporal, como el ayuno, por nuestros pecados y debilidades, lo que a su vez nos fortalece y sana. El Papa Pablo VI exhortó a los fieles en su constitución apostólica Paenitmini (1966): «La mortificación tiene como objetivo la liberación del hombre, que a menudo se encuentra, a causa de la concupiscencia, casi encadenado por sus propios sentidos. Mediante el ayuno corporal el hombre recupera la fuerza, y la herida infligida a la dignidad de nuestra naturaleza por la intemperancia se cura con la medicina de una saludable abstinencia.»
Además, el ayuno antes de la santa comunión crea un hambre y una sed físicas del Señor, que a su vez aumentan el hambre y la sed espirituales que debemos tener. En el Antiguo Testamento, el ayuno preparaba a los individuos para recibir la acción de Dios y colocarse en su presencia. Por ejemplo, Moisés (Ex 34:28) ayunó 40 días en la cima del Monte Sinaí mientras recibía los Diez Mandamientos, y Elías (1 Reyes 19:8) ayunó 40 días mientras caminaba hacia el Monte Horeb para encontrarse con Dios. Del mismo modo, el propio Jesús ayunó 40 días mientras se preparaba para comenzar su ministerio público (Mt 4:1ss) y fomentó el ayuno (Mt 6:16-18). Del mismo modo, este trabajo corporal refuerza la disposición espiritual que necesitamos para recibir a Cristo en el Santísimo Sacramento. En cierto sentido, ayunamos para no «quitarnos el apetito», sino para aumentarlo para compartir el Banquete Pascual. Jesús dijo en las Bienaventuranzas: «Dichosos los que tienen hambre y sed de santidad; ellos se saciarán» (Mt 5,6). En definitiva, el ayuno es un ejercicio de humildad, esperanza y amor virtudes esenciales para prepararnos a recibir la Sagrada Eucaristía.
El Papa Juan Pablo II lamentó en la Dominicae Cenae (1980) el problema de que algunas personas no estén debidamente dispuestas a recibir la Sagrada Comunión, hasta el punto de encontrarse en estado de grave pecado mortal. Decía: «En realidad, lo que se encuentra con más frecuencia no es tanto un sentimiento de indignidad como una cierta falta de disposición interior, si se puede usar esta expresión, una falta de hambre y sed eucarística, que es también un signo de falta de sensibilidad adecuada hacia el gran sacramento del amor y una falta de comprensión de su naturaleza.» Debemos hacer un esfuerzo de buena fe para prepararnos adecuadamente a recibir al Señor.
Por tanto, el ayuno eucarístico nos ayuda a prepararnos para recibir la Sagrada Comunión enteramente en cuerpo y alma. Esta mortificación física más aquellas regulaciones especiales durante la Cuaresma fortalecen nuestra atención espiritual al Señor, para que podamos encontrar humildemente al divino Salvador que se nos ofrece.